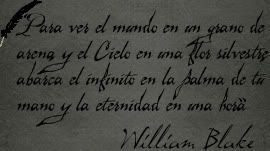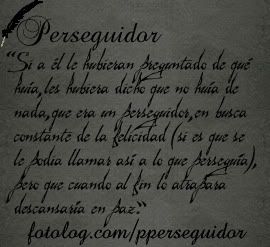Arán era un joven soldado del ejército de los hombres, en el reino de las montañas.
Amaba su tierra, el color rojo vivo que se impregnaba desde el alba hasta el atardecer sobre las cumbres, que bajaba hasta posarse sobre la ciudad dándole su fulgor, resplandeciente en cada roca, en cada rostro de sus ciudadanos.
La gente de las montañas eran personas sencillas, gustaban de trabajar día a día de forma apacible, celebrar con jolgorio el morir de sus días con fiestas de cerveza y cánticos de alegría, podían ser tan iracundos como serenos; sobre todo iracundos en la guerra.
Eran conocidos como buenos estrategas y acérrimos amantes de la lucha con sables. Aún así no cesaban los intentos de otros reinos por dominar sus tierras, tan ricas en minerales en las montañas y fértiles para los cultivos en las faldas de los montes, que era donde se asentaba el pueblo.
Sus compañeros en el ejército tomaban a Arán como un amuleto, pues desde su llegada tenían cada vez menos bajas batalla a batalla, se sabía que Arán nunca había perdido una sola lucha cuerpo a cuerpo, ni tampoco con espadas.
Era un descendiente de vieja familia liante y sobre todo los viejos de la tropa recordaban a su padre con quien habían militado; un guerrero con el cual era difícil llevarse, pero buen guerrero al fin y al cabo, que nunca había retrocedido en ninguna afrenta, que nunca había dejado a un compañero rezagado.
Arán era más tranquilo que su padre, se llevaba bien con todos y los demás lo cuidaban como el bebé del regimiento, un bebé que ya había salvado la vida de muchos ellos, al cual le debían no pocas victorias, un bebé respetado por todos. Ya pronosticaban que un día sería general, que un día sería grande.
Pero Arán no quería esa vida, estaba cansado de la repetición de sus hechos, estaba agotado de lo pequeño de su mundo. Su reino tan amado se le había transformado en algo dominable y ya no se sorprendía con el rojo envolvente de cada día, de sus cielos, de sus nubes, de sus estrellas que ya no le cantaban nada nuevo.
Arán siempre había sido mirado como alguien diferente, algo más frío y “apagado” que el resto de los ciudadanos, incluso que las personas de su familia, en eso se parecía más a su padre. Costaba hacerlo reír, pero incluso cuando se lograba, seguía mostrando esa nostalgia, en la impermeabilidad de sus sentimientos y emociones.
Arán gustaba de la cerveza y de las fiestas, pero era siempre el más callado, parecía siempre inspeccionar y analizar a todos los demás, como planeando algo siempre, una trama secreta en su mente que nadie lograba dilucidar, o al menos eso creía él.
El día menos pensado tomó algunas pocas posesiones, entre ellas su vieja guitarra, su espada y su cantimplora con agua. Salió antes de quebrar el alba y se dirigió rumbo a los lindes de su tierra, donde comenzaba el reino de los bosques, ahí partiría su aventura.
Sentía como el aire matinal se abría sobre su rostro, estaba algo nervioso claro, no se había despedido de su familia, de sus amigos, de nadie que pudiera retenerlo ni desearle buen viaje, sólo quería huir en busca de su verdadero hogar, un lugar donde el honor de los hombres no se midiera por cuanto dinero podían ganar, por cuanta sangre podían arrancar con su alfanje, una tierra donde un joven guerrero pudiera amar la lluvia caer mientras cantaba una vieja canción.
Arán ya casi llegaba al reino del bosque cuando el grito de un conocido lo detuvo en seco, era su primo quien venía en su búsqueda. Cuando lo alcanzó no hacían falta palabras, con una sola mirada sabían que esa no era una despedida, que tampoco era un intento de retención, además el bolso y la mirada sonriente delataban todas las intenciones de Erin. Él lo acompañaría en su viaje, ambos abandonarían una tierra que los había hecho felices, pero que no se compenetraba con ellos, pues ambos buscaban algo más.
Arán intento en vano disuadir a su primo, pero Erin le dijo que él no podría realizar el viaje sólo y que además éste fuera del todo productivo. Erin le dijo que cada persona nace con un propósito en esta vida, algunos son constructores y eso los hace felices, pues encontraron lo que amaban. Otros eran padres y madres, no necesitaban nada más de la vida, pues siendo padres ya su búsqueda había acabado. Por otro lado ellos jamás acabarían de sentirse incompletos, pues Arán había nacido para llenar el mundo con sus aventuras y proezas, sus viajes no debían nunca ser olvidados por nadie, ya que serían una enseñanza y un mensaje en el futuro de muchos pueblos, un mensaje que daría valentía a cada uno para seguir sus sueños, nunca conformarse con lo dado. Claro ese mensaje no se dispersaría a menos que Arán fuera acompañado por su primo.
Erin era un bardo, su función, lo que lo hacía feliz, para lo que él sentía que había venido a la tierra era cantar, escribir y cantar grandes aventuras, épicos viajes llenos de misterio y de amor por el romanticismo de la naturaleza. Así estaba claro que ambos estaban ligados, uno debía regalar su vida al otro para que éste la escribiera en la más grande épica jamás conocida.
Arán aceptó los argumentos de Erin y así ambos se introdujeron en un bosque húmedo, espectral y lleno de un frondoso olor a la vida, la vida que ellos perseguían. Uno el aventurero y el otro el escribano, algún día sus viajes acabarían y estos serían cantados para siempre, como un eterno recuerdo de lo feliz que pueden ser los humanos cuando encuentran su propósito, aunque éste nos sea comprendido por los demás.
De cierta forma Arán estuvo agradecido que esa mañana Erin lo hubiera alcanzado, que ahora los dos emprendieran el viaje. Tal vez sin darse cuenta había considerado pedirle desde un principio que fuera con él, pero cuando el orgullo es lo único que nos hace más fuertes, hay que cuidarlo como un tesoro. Ya que ambos sabían esto, no era necesario embelezar esa huida matutina con lágrimas, ni agradecimientos, ni elogios.
Ambos como sombras se perdieron entre los cipreses, dejando una estela de encanto como única sombra para el reino de las montañas.
.